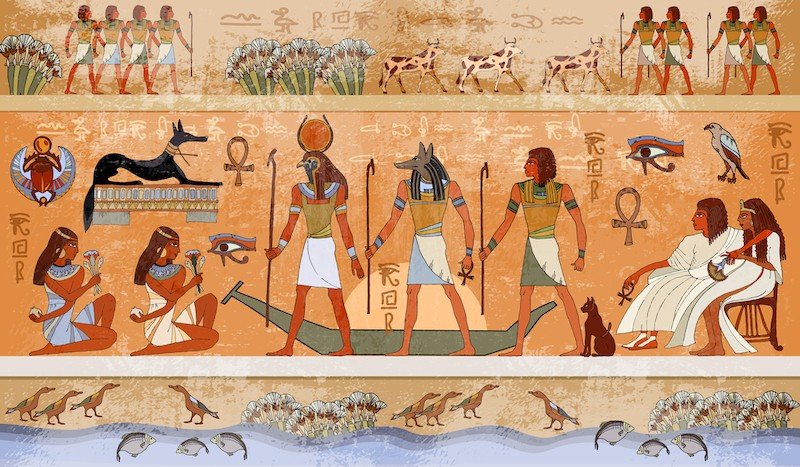Hace muchos años, en los tiempos de Buda, vivía una pobre mujer viuda llamada Kisa Gotami, que tenía un hijo al que adoraba.
Un día su hijo enfermó y murió, y ella, loca de dolor, se negó a enterrarlo y lo llevaba consigo a todas partes sin hacer caso de las palabras de consuelo y resignación que la gente le dirigía. Se aferró al cuerpo del bebé y no dejaba que nadie se lo quitara.
Sujetándolo con toda su fuerza recorrió la aldea entera, rogando a la gente que le diera una medicina para curarlo.
Algunos se burlaban de ella, mientras que otros se asombraban o se quedaban perplejos. Lo único que quería era una medicina que devolviera la vida a su hijo.
Por fin, alguien le sugirió que fuera a ver al Buda, quien tenía la fama de estar dotado de toda clase de poderes, era considerado un gran santo capaz de hacer los mayores milagros y muy posiblemente él podría ayudarle.
Con nuevas esperanzas corrió a buscarlo. La pobre mujer llegó con el cadáver de su hijo ante el Maestro y echándose a sus pies le rogó, entre sollozos, que le diera una medicina para su hijo.
Buda miró con dulzura a Kisa Gotami y al difunto hijo que traía en sus brazos. “Sí”, le dijo, “puedo ayudarte, pero para hacer la medicina necesito que me traigas una semilla de mostaza”.
Fascinada, Kisa Gotami estaba a punto de correr a buscarla. En cualquier casa de la India había una vasija en la cocina donde se guardaban semillas de mostaza. Pronto tendría la medicina para su hijo.
“Sólo que hay una condición”, siguió diciendo Buda. “La semilla debe venir de un hogar donde nadie haya muerto”.
Sin pensarlo más, la viuda, llena de esperanzas, partió para la ciudad y empezó su búsqueda.
Kisa Gotami anduvo de casa en casa y en todas partes encontró a personas que querían ayudarla con la mejor voluntad, pero siempre escuchó la misma historia.
Aquí una esposa, allá un marido, un hermano o una hermana, una madre o un padre, un hijo o una hija. No había una casa en donde no lamentaran la muerte de algún ser querido. “Pocos son los que quedan vivos; muchos los que ya se han ido. No reavive nuestros tristes recuerdos”.
Así le dijeron una y otra vez.
Lentamente, Kisa Gotami se fue dando cuenta que a todos los había visitado la muerte y que ella no era la única que lamentaba una pérdida. Calmada y sobria, miró a la criatura que traía en los brazos y terminó por aceptar que la vida había abandonado su cuerpo.
Llevó a su hijo al cementerio y se despidió de él por última vez, y a continuación regresó a buscar al Buda.
Buda le dio la bienvenida y le preguntó si había conseguido la semilla de mostaza. – No – respondió ella -. Pero empiezo a comprender la lección que intentas enseñarme… Mi hijo ya no existe. Ha muerto y lo he enterrado junto a su padre.
Buda le dijo con gran compasión: – Creíste que sólo tú habías perdido un hijo. La ley natural es que todo cambia y nada es permanente entre los seres vivos.
Kisa Gotami le dijo al maestro que quería seguir aprendiendo sobre sus enseñanzas, y desde entonces hasta su muerte fue su discípula.
La búsqueda de Kisa Gotami le enseñó que nadie se libra del sufrimiento y la pérdida. Ella no era una excepción.
Esa comprensión no eliminó el dolor inevitable que comporta toda pérdida, pero redujo el sufrimiento que se deriva de luchar y resistirse a aceptar ese hecho.